
La dismorfia económica o dismorfia del dinero, un trastorno de percepción financiera que gana terreno entre millennials y centennials.
El término describe la visión distorsionada de la economía personal. Según la Condusef, se trata de creer que se tiene más dinero del que realmente hay disponible, lo que conduce a malas decisiones, gastos que superan los ingresos y niveles elevados de endeudamiento.
No obstante, también puede presentarse en sentido inverso: personas con estabilidad económica que perciben vivir en precariedad, limitando metas y proyectos.
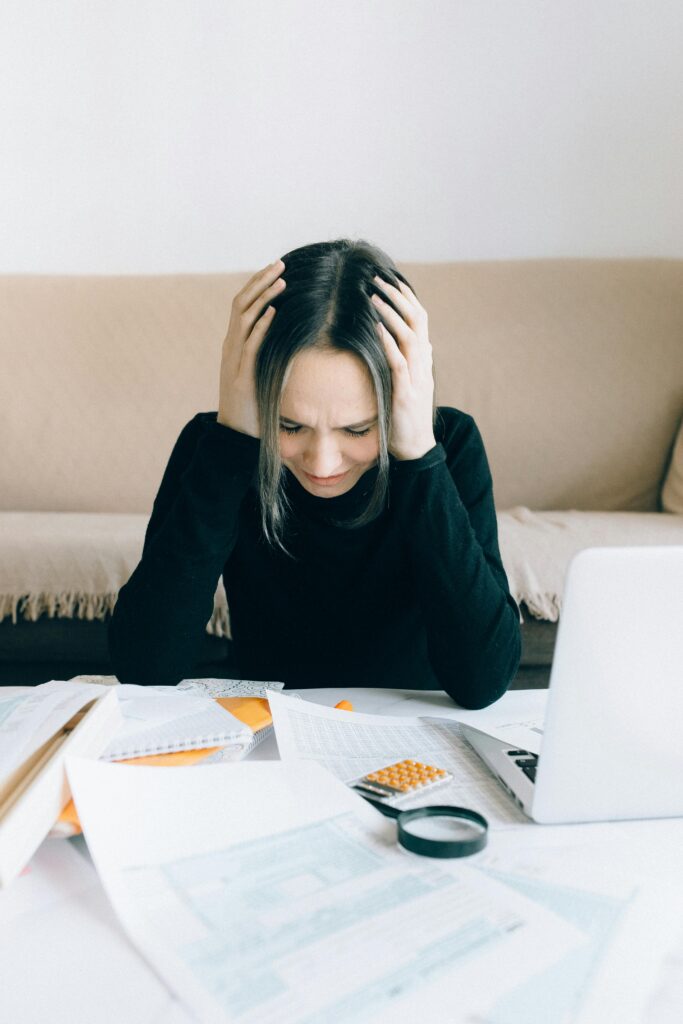
“Una dismorfia de entrada es una percepción nada de la realidad. En lo económico, significa no tener una percepción real de tu situación financiera específica”, explicó Saralicia Jiménez Soto, profesora de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana.
Los datos dimensionan el problema: un estudio de Qualtrics citado por la Condusef revela que el 41% de los millennials y el 43% de la generación Z en Estados Unidos padecen dismorfia del dinero, además de que casi la mitad de ambos grupos está obsesionada con la idea de ser rica.

En México, aunque no hay cifras oficiales, la dependencia advierte que las mismas tendencias se reproducen impulsadas por redes sociales y cultura de consumo.
“Hay jóvenes que están convencidos de que nunca van a poder comprar una casa, mientras gastan más en viajes o conciertos que lo que costaría una mensualidad de hipoteca”, señaló Jiménez Soto.

El efecto, agregó, es una frustración constante que impide tomar decisiones objetivas sobre ahorro, independencia y proyectos de largo plazo.
El fenómeno también se observa en personas con alto poder adquisitivo, quienes viven presionadas por sostener un estilo de vida elevado y con la sensación de que “nunca es suficiente”. En ambos extremos, la consecuencia es la misma: un endeudamiento creciente que, al volverse insostenible, repercute en la salud emocional y la estabilidad futura.

La especialista advierte que las redes sociales son un detonante central. La exhibición de lujos y estilos de vida aspiracionales genera comparaciones y la ilusión de que todos pueden y deben alcanzar esos estándares. Esa distorsión, señala, “es como una llave abierta” que normaliza el consumo desmedido.
A corto plazo, la dismorfia económica erosiona los presupuestos familiares; a largo plazo, puede traducirse en la ausencia de patrimonio y dependencia del Estado cuando las personas ya no sean productivas.

Detectarla pasa por observar el nivel de endeudamiento: si los créditos de consumo se vuelven una constante o si el dinero disponible nunca alcanza a pesar de tener ingresos suficientes, es probable que exista una percepción distorsionada.
Entre las recomendaciones, la Condusef sugiere basar las decisiones en un presupuesto, reducir el tiempo de exposición a redes sociales y buscar apoyo en asesores financieros. Jiménez Soto, por su parte, enfatiza la necesidad de educación financiera desde etapas tempranas: “No se trata de derrochar ni de limitarse en exceso, sino de tener panoramas realistas para construir un futuro con estabilidad”.
La dismorfia económica no aparece en diagnósticos clínicos ni estadísticas oficiales, pero sus efectos son visibles en la vida cotidiana. Se manifiesta en la tarjeta de crédito que nunca se liquida, en la ansiedad por aparentar y en la renuncia a proyectos que sí son posibles. Un trastorno silencioso que, entre ilusiones y deudas, termina por distorsionar la manera en que las personas se ven frente al dinero.